viernes, 13 de junio de 2008
tarea 5
bueno este relato trata de una niña que siempre iba con una capucha roja de eso su nombre.el cazador esta vigilando al un lobo para matarlo,caperucita nota k su abuela esta rara y de repente se da cuenta k es el lobo.
al fianl el cazador acaba matando al lobo para k no aga mas daño
tarea 4
las niñas de Andres Barbara
es un relato que me parecio muy bonito,me ha encantado creo que os gustara
 las tres hermanas
las tres hermanasm ha encantado igual que el otro que cite antes.
este libro refleja mui bien los personajes y todo eso.m encantan los libros asi divertidos
jueves, 12 de junio de 2008
tarea 7
esta actividad me ha parecido muy divertida quitando alguna tarea por ahi que no me gusto nada, bueno que no se que te decir pa acupar las cien palabras.la actividad de verdad que ha sido divertida como te dije antes,ya podies dar les clases siempre en los ordenadores,bueno Juanjo que no me salen mas palabras asi que lo dejo.
lo siento mucho por no yegar a las cien palabras ni siquiera a las 90 palabras
bueno Juanjo espero que m apruebes eehhh.
k en todo el curso este trimestre aprobe un examen
xao y a cuidaseeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!
TAREA 3
CORAZÓN QUE TE HIEREN
Corazón que te hieren
con una rama verde.
Llegó a mi lado. Era
el momento más fuerte
que el recuerdo. Es hoy todo
inolvidable. El verde
de los álamos es
vida. Los cielos tienen
azul de amor sereno
que aún ignora la muerte.
Llega a mi lado. Trae
una rama. (Parece
la verde primavera
que entre sus manos duerme.)
Oh, qué felicidad.
Las brisas, cómo mecen.
Ella saca a las flores
de su encanto silvestre.
Ella toca de gracia
el áspero presente.
Llega a mi lado. Trae
una rama. (Se mueve
irreal: su elemento
es la música. Viene
quebrando los silencios
maravillosamente. )
Entre sus manos es
la rama una serpiente
de luz, un río frágil,
bandera transparente
que pone en este ensueño
su alegría evidente.
(Por la rama comprendo
que estamos vivos. Este
instante no es un sueño
que pasa y no nos mueve.)
Es un látigo frágil,
una llama en que beben
nuestros ojos.
¿Por qué
la ceñiste a mis sienes 40
como si fuera el único
dios a quien perteneces?
¡Por qué te he preguntado
si ceñiste otras sienes!
Corazón, te han herido
con una rama verde.
De "Con las piedras, con el viento" 1950
MIGUEL HERNANDEZMUERTE NUPCIAL
El lecho, aquella hierba de ayer y de mañana:
este lienzo de ahora sobre madera aún verde,
flota como la tierra, se sume en la besana
donde el deseo encuentra los ojos y los pierde.
Pasar por unos ojos como por un desierto:
como por dos ciudades que ni un amor contienen.
Mirada que va y vuelve sin haber descubierto
el corazón a nadie, que todos la enarenen.
Mis ojos encontraron en un rincón los tuyos.
Se descubrieron mudos entre las dos miradas.
Sentimos recorrernos un palomar de arrullos,
y un grupo de arrebatos de alas arrebatadas.
Cuanto más se miraban más se hallaban: más hondos
se veían, más lejos, y más en uno fundidos.
El corazón se puso, y el mundo, más redondos.
Atravesaba el lecho la patria de los nidos.
Entonces, el anhelo creciente, la distancia
que va de hueso a hueso recorrida y unida,
al aspirar del todo la imperiosa fragancia,
proyectamos los cuerpos más allá de la vida.
Espiramos del todo. ¡Qué absoluto portento!
¡Qué total fue la dicha de mirarse abrazados,
desplegados los ojos hacia arriba un momento,
y al momento hacia abajo con los ojos plegados!
Peron no moriremos. Fue tan cálidamente
consumada la vida como el sol, su mirada.
No es posible perdernos. Somos plena simiente.
Y la muerte ha quedado, con los dos, fecundada.
EL AMOR ES UNA SOLDADURA MÁS O MENOS AUTÓGENA
Si vives enamorado,
no tardarás en saber
que un amor puede doler
cierto, mentido y soñado.
Y quizás
ninguno estará de más.
BLAS OTERO
YO POR TI, TÚ POR MÍ...
Están multiplicando las niñas en alta voz,
yo por ti, tú por mí, los dos
por los que ya no pueden ni con el alma,
cantan las niñas en alta voz
a ver si consiguen que de una vez las oiga Dios.
Yo por ti, tú por mí, todos
por una tierra en paz y una patria mejor.
Las niñas de las escuelas públicas ponen el grito en el cielo,
pero parece que el cielo no quiere nada con los pobres,
no lo puedo creer. Debe haber algún error
en el multiplicando o en el multiplicador.
Las que tengan trenzas, que se las suelten,
las que traigan braguitas, que se las bajen rápidamente,
y las que no tengan otra cosa que un pequeño caracol,
que lo saquen al sol,
y todas a la vez entonen en alta voz
yo por ti, tú por mí, los dos
por todos los que sufren en la tierra
sin que le haga caso Dios.
LEOPOLDO MARIA PANERO
EL LAMENTO DEL VAMPIRO
Vosotros, todos vosotros, toda
esa carne que en la calle
se apila, sois
para mí alimento,
todos esos ojos
cubiertos de legañas, como de quien no acaba
jamás de despertar, como
mirando sin ver o bien sólo por sed
de la absurda sanción de otra mirada,
todos vosotros
sois para mí alimento, y el espanto
profundo de tener como espejo
único esos ojos de vidrio, esa niebla
en que se cruzan los muertos, ese
es el precio que pago por mis alimentos.
"Last night together" 1980
FELIPE VIVANCO
CANSADO DE PALABRAS
A Camilo José Celá
Cansado de palabras (y también de silencios).
Cansado de evidencias (y también de misterios).
Tu horizonte está lejos, y en él cada simiente
viva, cada minuto sensible de distancias.
¡Qué bien estás, Señor, alrededor de cada pueblo!
Tú, ¡qué bien! , ¡Y qué bien yo, si una tarde nos une
con rojas arenarias y botones azules,
y una yunta, y un perro que ladra, y algún pájaro!
¡Qué bien se está, Señor, con distancias de campo pujanza
y colores activos levemente ondulando!
¡Qué bien se está, Señor, y qué poco hace falta!
(Las casas, tan pegadas a la tierra, y la entrega, tan alta.)
Cansado de ser otro (tal vez de ser yo mismo),
me entregaré a las cosas que no ambiciona nadie
para ignorar con ellas, libre de otros dominios.
Sólo tuya, Señor, la realidad del mundo
(y la palabra viva que se acerca y reduce
su exceso de conciencia para ser algo tuyo).
Cansado de lecciones (y de imaginaciones),
quiero andar por la vía del tren, por el paisaje
que se opone a los sitios pintorescos, se aleja
del pueblo sin más bienes que su cielo y su fuerza.
Allí he crecido en años de secreto abandono
que fueron las raíces de un ramaje sonoro.
Y allí Tú te abandonas a tu mejor pobreza.
JOSÉ GARCÍA NIETO
SÍ, TÚ ERES EL AMOR...
Sí; tú eres el amor. Y nadie enfrente.
No hay nadie al otro lado. cuando besas
vas a tus mismos labios, y regresas
vacía para buscarte inútilmente.
está sólo el amor. No de repente.
En el origen ya, ya en las promesas,
juntas las manos y las alas presas,
llora el amor su soledad naciente.
Porque eres tú el amor. Y nadie ayuda
a librar la batalla. Surge, muda,
ciega, una sombra cerca... ¿Es el amante?
¿O es el mar del amor, donde se acaba
todo el caudal que la pasión llevaba,
bebiendo eternidad en un instante?
VICENTE ALEIXANDRE
SE QUERÍAN
Se querían.
Sufrían por la luz, labios azules en la madrugada,
labios saliendo de la noche dura,
labios partidos, sangre, ¿sangre dónde?
Se querían en un lecho navío, mitad noche, mitad luz.
Se querían como las flores a las espinas hondas,
a esa amorosa gema del amarillo nuevo,
cuando los rostros giran melancólicamente,
giralunas que brillan recibiendo aquel beso.
Se querían de noche, cuando los perros hondos
laten bajo la tierra y los valles se estiran
como lomos arcaicos que se sienten repasados:
caricia, seda, mano, luna que llega y toca.
Se querían de amor entre la madrugada,
entre las duras piedras cerradas de la noche,
duras como los cuerpos helados por las horas,
duras como los besos de diente a diente sólo.
Se querían de día, playa que va creciendo,
ondas que por los pies acarician los muslos,
cuerpos que se levantan de la tierra y flotando...
se querían de día, sobre el mar, bajo el cielo.
Mediodía perfecto, se querían tan íntimos,
mar altísimo y joven, intimidad extensa,
soledad de lo vivo, horizontes remotos
ligados como cuerpos en soledad cantando.
Amando. Se querían como la luna lúcida,
como ese mar redondo que se aplica a ese rostro,
dulce eclipse de agua, mejilla oscurecida,
donde los peces rojos van y vienen sin música.
Día, noche, ponientes, madrugadas, espacios,
ondas nuevas, antiguas, fugitivas, perpetuas,
mar o tierra, navío, lecho, pluma, cristal,
metal, música, labio, silencio, vegetal,
mundo, quietud, su forma. Se querían, sabedlo.
ANGEL GONZALEZ
PALABRA MUERTA, PALABRA PERDIDA
Mi memoria conserva apenas solo
el eco vacilante de su alta melodía:
lamento de metal, rumor de alambre,
voz de junco, también
latido, vena.
Recuerdo claramente su erre temblorosa,
su estremecida erre suspendida
sobre un abismo de silencio y ámbar,
desprendiéndose casi
de la música oscura que por detrás la asía,
defendiéndose apenas
del cálido misterio que la alzaba en el aire
creando un solo cuerpo de luz y de belleza.
Luminosa y precisa,
yo la sentía en mi ser profundamente,
sabía su sentido,
descifraba sin llanto su mensaje,
porque acaso ella fuese
-o sin acaso: cierto-
la única palabra irrefrenable
que mi sangre entendía y pronunciaba:
una palabra para estar seguro,
talismán infalible
significando aquello que nombraba.
Como un perfume que lo explica todo,
como una luz inesperada,
su presencia de viento y melodía
hería los sentidos, golpeaba
el corazón,
estremecía la carne
con el presentimiento verdadero
de la honda realidad que descubría.
Pronunciarla despacio equivalía
a ver, a amar, a acariciar un cuerpo,
a oler el mar, a oír la primavera,
a morder una fruta de piel dulce.
Todo ocurría así, hasta que un día
la dije bien, y no entendí su cántico.
La grité clara, la repetí dura,
y esperé ávidamente,
y percibí, lejano,
un eco inexplicable, infiel
reflejo
que en vez de iluminar, oscurecía,
que en vez de revelar, cubrió de tierra
la imprecisa nostalgia de su antiguo mensaje.
Cuando un nombre no nombra, y se vacía,
desvanece también, destruye, mata
la realidad que intenta su designio.
GABRIEL CELAYA
MORIR
¡Ay tú, siempre lejana!
(Tu cuerpo poseído
me parece aún intacto.)
¡Ay, tu sonrisa esquiva!
¡Ay, tus palabras vagas!
Todo tan sin sentido
(adorable, imposible!)
que no eres tú, no es nada,
es la nada lo que amo
revestida de luces
que en suave piel resbalan.
Desnúdate, ¿qué importa?
Ya sólo sé morirme
y no mirarte. Canto
cierto nácar cambiante,
deseo con mil nombres
que aquí brilla variando,
ternura, o llanto, o dicha,
o -querida, querida, querida-
no saber qué se dice,
morir tu misma muerte,
rozarte así imposible.
viernes, 9 de mayo de 2008
(Orihuela, 1910 - Alicante, 1942) Poeta español. Adscrito a la Generación del 27, destacó por la hondura y autenticidad de sus versos, reflejo de su compromiso social y político. Nacido en el seno de una familia humilde, en el ambiente campesino de Orihuela, de niño fue pastor de cabras y no tuvo acceso más que a estudios muy elementales, por lo que su formación fue autodidacta.
Su interés por la literatura lo llevó a profundizar en la obra de algunos clásicos, como Garcilaso de la Vega o Luis de Góngora, que posteriormente tuvieron una marcada influencia en sus versos, especialmente en los de su etapa juvenil. También conoció la producción de autores como Rubén Darío o Antonio Machado. Participó en las tertulias literarias locales organizadas por su amigo Ramón Sijé, encuentros en los que se relacionó con la que luego fue su esposa e inspiradora de muchos de sus poemas, Josefina Manresa.
Con veinticuatro años viajó a Madrid y conoció a Vicente Aleixandre y a Pablo Neruda; con este último fundó la revista Caballo Verde para la Poesía. Las ideas marxistas del poeta chileno tuvieron una gran influencia sobre el joven Miguel, que se alejó del catolicismo e inició la evolución ideológica que lo condujo a tomar posiciones de compromiso beligerante durante la Guerra Civil.
Tras el triunfo del Frente Popular colaboró con otros intelectuales en las Misiones Pedagógicas, movimiento de carácter social y cultural. En 1936 se alistó como voluntario en el ejército republicano. Durante la contienda contrajo matrimonio con Josefina Manresa, publicó diversos poemas en las revistas El Mono Azul, Hora de España y Nueva Cultura, y dio numerosos recitales en el frente. El fallecimiento de su primer hijo (1938) y el nacimiento del segundo (1939) se añadieron como motivo inspirador de su obra poética.
Terminada la guerra regresó a Orihuela, donde fue detenido. Condenado a muerte, luego se le conmutó la pena por la de cadena perpetua. Después de pasar por varias prisiones, murió en el penal de Alicante víctima de un proceso tuberculoso: de esta forma se truncó una de las trayectorias más prometedoras de las letras españolas del siglo XX.
Aunque cronológicamente el autor debería pertenecer a la llamada promoción del 35, de la que formaron parte poetas como L. Rosales o L.M. Panero, el estilo de su obra y su relación con los representantes de la Generación del 27 hacen que se le considere el miembro más joven de esta última, el "genial epílogo del grupo" en palabras de Dámaso Alonso. Su trayectoria como escritor dio comienzo con algunas colaboraciones en la revista de tendencia católica El Gallo Crisis, dirigida por Ramón Sijé.
Su primer volumen de versos, Perito en lunas (1934), está formado por 42 octavas reales en las que los objetos cotidianos y humildes son descritos con un hermetismo formal en el que trasluce claramente el magisterio gongorino. Sin embargo, en otros poemas de la misma época se intuye una mayor soltura verbal y el inicio de su compromiso con la causa de los desheredados.
En 1934, después de dar a conocer en la revista Cruz y Raya el auto sacramental Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras, de carácter calderoniano, comenzó la que a la postre fue considerada su obra maestra y de madurez, El rayo que no cesa (1936), que inicialmente pensaba titular El silbo vulnerado. La vida, la muerte y el amor (éste como hilo conductor del poemario) son los ejes centrales de un libro compuesto mayoritariamente por sonetos y deslumbrante en su conjunto, aunque destaca alguna elegía como la dedicada a la muerte de Ramón Sijé, escrita en tercetos encadenados y considerada una de las más importantes de la lírica española de todos los tiempos.Durante la Guerra Civil cultivó la llamada poesía de guerra: su fe republicana se plasmó en una serie de poemas reunidos en Viento del pueblo (1937), que incluyó la "Canción del esposo soldado", dirigida a su mujer, y otras creaciones famosas, como "El niño yuntero". También en este período concibe El hombre acecha (1939) que manifiesta su visión trágica de la contienda fratricida, y diversos textos dramáticos que se publicaron con el título Teatro en la guerra (1937).
Mientras se hallaba en la cárcel escribió Cancionero y romancero de ausencias (1938-1941), donde hizo uso de formas tradicionales de la poesía popular castellana para expresar en un estilo conciso y sencillo su hondo pesar por la separación de su mujer y sus hijos y la angustia que le producían los efectos devastadores de la guerra.
viernes, 11 de abril de 2008
preguntas
2.de k poema es esta frase Él queda, y en él, el mundo,
3.q escritor nacio en el puerto de santa maria cadiz
4.q reunio Alberti entre 1920 y 1924
5.a partir de k años instalo en madrid federico garcia lorca
6.con que actriz sale federico garcia lorca en una de las fotos
7.con la derrota de kien sale machado de nuestro pais
8.como se llama becquer
9.de k autor son los ojos verdes
10.que autor murio de pulmonía que se convirtió luego en hepatitis
viernes, 28 de marzo de 2008
biografia de vicente aleixandre
Poeta español, nacido en Sevilla el 26 de abril de 1898 y fallecido en Madrid el 14 de diciembre de 1984, considerado uno de los grandes poetas españoles del siglo XX. Perteneciente a la Generación del 27, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1977.
Hijo de un ingeniero de ferrocarril, Vicente Aleixandre pertenecía a la burguesía media acomodada. Cuando tenía dos años de edad, su familia se trasladó a Málaga, ciudad a la que el poeta llama en su obra "el Paraíso", pues en ella transcurrió toda su infancia.

Vicente Aleixandre
En 1909, la familia Aleixandre se instaló en Madrid, donde el futuro poeta cursó el bachillerato y, ya en plena juventud, las carreras de Derecho y Comercio. Se especializó en Derecho Mercantil, materia que luego enseñó como profesor en la Escuela de Comercio de Madrid (1920-1922).
Desde 1917, año en el que conoció a Dámaso Alonso en Las Navas del Marqués (un pequeño pueblo de Ávila en donde ambos veraneaban), Vicente Aleixandre se venía relacionando con los jóvenes de su generación que sentían inquietudes literarias.
Gracias a los consejos de Dámaso, empezó a leer a los grandes poetas del pasado reciente, como el romántico Gustavo Adolfo Bécquer y el modernista Rubén Darío; pero también a otros autores extranjeros de gran renombre, como los simbolistas franceses. Sintió, a partir de entonces, la necesidad de escribir poesía.
Estuvo gravemente enfermo en los años veinte, y, a partir de entonces, su salud fue muy delicada. Padeció una tuberculosis que le afectó un riñón y provocó que le tuvieran que extirpar este órgano. Mientras se recuperaba de esta operación, escribió algunos poemas que comenzaron a darle gran fama hacia 1926, cuando aparecieron en una de las publicaciones culturales más prestigiosas de la época: la Revista de Occidente. A partir de este reconocimiento literario, se hizo amigo de otros jóvenes poetas de la Generación del 27, como Federico García Lorca y Luis Cernuda.
Después de la guerra, Aleixandre (que fue uno de los pocos autores de su generación que se quedó en España) continuó desarrollando una trayectoria poética muy personal. En 1949 fue elegido miembro de la Real Academia Española, y desde entonces fue el gran maestro y protector de los jóvenes poetas españoles de la segunda mitad del siglo XX, que acudían a visitarle con frecuencia a su casa de Madrid, donde siempre había tertulias literarias y lecturas de versos. Murió siete años después de haber recibido un Premio Nobel con el que, según muchos críticos, no sólo se reconocía universalmente su obra, sino la de toda la Generación del 27.
La poesía de Vicente Aleixandre
Vicente Aleixandre fue un poeta total, entregado de lleno al cultivo de la poesía. No escribió obras en otros géneros. Sus escasos textos en prosa (en los que describe a otros poetas y escritores que conoció) son tan poéticos como sus versos; y sus ensayos literarios son, en su mayoría, escritos de encargo.
Sus primeras obras presentan las mismas huellas que casi todos sus compañeros de generación: el pasado reciente (Bécquer y Darío), los grandes maestros vivos que les sirven como guías (Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado) y la poderosa atracción de la Vanguardia (y, en particular, del Surrealismo). En concreto, su primer libro, Ámbito (1928), tiene clara influencia de Juan Ramón Jiménez y se abre hacia la contemplación desde el interior.
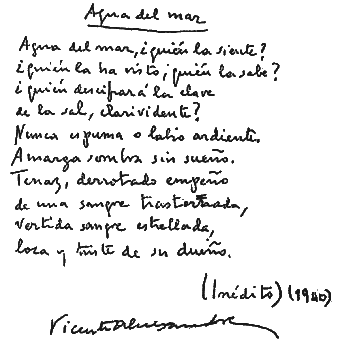
Un manuscrito autógrafo de Aleixandre
En obras posteriores como Espadas como labios (1932) y Pasión de la tierra (1928-29), se separó de la llamada poesía pura y adoptó la experiencia renovadora del surrealismo, con una visión panteísta de la naturaleza y un erotismo romántico. Aleixandre asimiló tan bien las técnicas y el estilo propios del surrealismo que, según muchos críticos, fue el principal poeta surrealista español. Esta misma línea sigue La destrucción o el amor (1935), que mereció el Premio Nacional de Literatura.
La cosmovisión de Aleixandre (que ha sido estudiada magistralmente por el poeta y crítico Carlos Bousoño) cuaja de modo definitivo en Sombra del paraíso (1944), obra que une sus dos épocas de creación. Otras obras son Mundo a solas (1950), que incluye poesías de 1934 y 1935, y Nacimiento último (1953), con textos de 1927 hasta 1952.
viernes, 7 de marzo de 2008

![]() Jorge Guillén
Jorge Guillén
(Valladolid, 1893 - Málaga, 1984) Poeta español. Perteneciente a la Generación del 27, su lírica ofrece una visión positiva del mundo y es paradigma de la denominada "poesía pura". En 1917 sucedió a Pedro Salinas como lector de español en la Sorbona, puesto en el que permaneció hasta 1923. Posteriormente fue catedrático de literatura en las universidades de Murcia y Sevilla, y entre 1929 y 1931 ejerció como lector en Oxford. Exiliado en Estados Unidos (1938), trabajó como profesor en el Wellesley College. Una vez jubilado residió en Italia antes de instalarse en Málaga tras la muerte de Franco.
En su poesía desaparece totalmente la ornamentación modernista para quedar únicamente la palabra depurada y ceñida al contenido con la máxima precisión. Esta búsqueda del rigor verbal hizo que tardase varios años en escribir su primer libro, Cántico, cuya primera edición, de 1928, fue ampliada sucesivamente hasta 1950.
El subtítulo de esta obra, Fe de vida, ofrece una idea exacta de su concepción poética, caracterizada por la actitud apasionada ante el maravilloso espectáculo de la existencia. El entusiasmo de Guillén se expresa de una manera estructurada y clasicista, rigurosa en la expresión intelectual, lo que ha llevado a relacionarlo con Paul Valéry a pesar de que su radical optimismo contrasta con el enfoque negativo del autor francés. La armonía del universo y la afirmación vital del hombre que lo contempla y celebra hasta en sus aspectos más vulgares es el principio esencial del poeta, que se muestra ajeno a toda imperfección.
Las fuerzas contrarias a esta plenitud, representadas por los conflictos políticos, comparecieron en una segunda etapa, constituida por las tres partes de Clamor, tituladas Maremagnum (1957), Que van a dar en la mar (1960) y A la altura de las circunstancias (1963). La conciencia de las realidades dolorosas implica un tono más grave y elegíaco, a la vez que las formas concisas de la primera época dejan paso a un discurso pausado en el que tienen cabida las construcciones largas y los poemas en prosa. A pesar de que el autor no renuncia a su emocionada postura inicial, la nostalgia del pasado, el paso del tiempo y la reflexión sobre la vejez contribuyen a que su voz se tiña de melancolía.Por el contrario, Homenaje (1967) supone un retorno al enfoque de Cántico y recupera su impulso primordial de comunicación, con versos consagrados a la cultura, el amor y la amistad, aunque también al presentimiento de la muerte. Sus últimas obras fueron Y otros poemas (1973), con una parte dedicada a la tarea poética, y Final (1982), que según dijo el autor aclaraba o introducía variantes a sus creaciones anteriores. Premio Cervantes en 1976, desarrolló una sustanciosa labor crítica entre la que cabe destacar el libro Lenguaje y poesía (1962).
miércoles, 5 de marzo de 2008
(Madrid, 1891-Boston, 1951) Poeta español. Cursó las carreras de derecho y de filosofía y letras. En 1917 se doctoró en letras y al año siguiente obtuvo la cátedra de lengua y literatura españolas en la Universidad de Sevilla, de la que más tarde pasó a la de Murcia.
Fundó la Universidad Internacional de Santander (1933) y ejerció como lector de español en la Sorbona (1914-1917) y en la Universidad de Cambridge (1922-1923). Exiliado en EE UU desde 1936, fue profesor de literatura en las universidades de Wellesley y de Baltimore.
Miembro destacado de la generación del 27, desde su primer poemario, Presagios (1923), forjó su peculiar modalidad de poesía emocional, tamizada por cierto intelectualismo. Entre 1929 y 1936 publicó los cuatro libros esenciales de su obra poética: Seguro azar (1929), Fábula y signo (1931), La voz a ti debida (1934) y Razón de amor (1936).
Con posterioridad publicó El contemplado (1946) y Todo más claro (1949). Es autor de narraciones (Víspera del gozo, 1926; El desnudo impecable, 1951), obras teatrales, estudios literarios (Jorge Manrique o tradición y originalidad, 1947; La poesía de Rubén Darío, 1947; Ensayos de literatura hispánica, 1958) y traducciones (M. Proust y H. de Montherlant).
El contemplado
Tema.
De mirarte tanto y tanto,
del horizonte a la arena,
despacio,
del caracol al celaje,
brillo a brillo, pasmo a pasmo,
te he dado nombre: los ojos
te lo encontraron, mirándote.
Por las noches,
soñando que te miraba,
al abrigo de los párpados
maduró, sin yo saberlo,
este nombre tan redondo
que hoy me descendió a los labios.
Y lo dicen asombrados
de la tarde que lo dicen.
¡Si era fatal el llamártelo!
¡Si antes de la voz, ya estaba
en el silencio tan claro!
¡Si tú has sido para mí,
desde el día
que mis ojos te estrenaron,
el Contemplado, el constante
Contemplado!
(De El Contemplado.)
El poema
" Y ahora, aquí está frente a mí.
Tantas luchas que ha costado,
tantos afanes en vela,
tantos bordes de fracaso
junto a este esplendor sereno
ya son nada, se olvidaron.
Él queda, y en él, el mundo,
la rosa, la piedra, el pájaro,
aquellos , los del principio,
de este final asombrados.
¡Tan claros que se veían,
y aún se podía aclararlos!
Están mejor; una luz
que el sol no sabe, unos rayos
los iluminan, sin noche,
para siempre revelados.
Las claridades de ahora
lucen más que las de mayo.
Si allí estaban, ahora aquí;
a más transparencia alzados.
¡Qué naturales parecen,
qué sencillo el gran milagro!
En esta luz del poema,
todo,
desde el más nocturno beso
al cenital esplendor,
todo está mucho más claro. "
(De Todo más claro y otros poemas)
viernes, 29 de febrero de 2008
rafael alberti
Rafael Alberti Merello nacía en El Puerto de Santa María (Cádiz) el 16 de diciembre de 1902, quinto de los seis hijos que tuvo el matrimonio de Agustín y María, nieto de bodegueros proveedores de las cortes europeas. En 1917 se trasladaba con su familia a Madrid, para dedicarse a copiar pinturas en el Museo del Prado, vocación que prefirió al bachillerato, que jamás terminaría. La nostalgia de la bahía de Cádiz y los remordimientos tras la muerte de su padre, le llevaron a refugiarse en la poesía y dejar la pintura en un segundo plano. A partir de ese momento, iría introduciéndose en la Residencia de Estudiantes, donde se relacionaría con los padres de la que se daría en llamar Generación del 27 (Dámaso Alonso, Lorca, Gerardo Diego y Aleixandre, entre otros), el ponderado movimiento intelectual que, según los estudiosos, había surgido con motivo del homenaje celebrado en Sevilla en 1927 a Luis de Góngora, en el centenario de su muerte, formado por un grupo extraordinario de autores que renovaría las letras e influiría de forma determinante en todas las artes. Alberti reunió entre 1920 y 1924 sus primeros poemas bajo el título "Mar y Tierra", que presentó en el Premio Nacional de Literatura de 1924-1925, y ganó, junto al poeta santanderino Gerardo Diego. El libro se titularía definitivamente "Marinero en Tierra". fallece: La madrugada del pasado, jueves, 28 de noviembre, fallecía de una parada cardiorrespiratoria el poeta portuense Rafael Alberti, en su domicilio de El Puerto de Santa María (Cádiz), a los 96 años de edad, cuando faltaba algo más de un mes para que, el día 16 de diciembre hubiese celebrado su 97 cumpleaños, junto a su mujer María Asunción Mateo, con la que se había casado en 1990. En enero de 1996, el poeta había sufrido una insuficiencia respiratoria que obligó a su ingreso hospitalario durante ocho días y, en diciembre del mismo año, tuvo que ser ingresado otra vez por el mismo motivo, aunque en esta ocasión permanecería en el hospital durante más de dos semanas. Desde entonces, apenas si salía de su domicilio, atendido siempre por su médico personal Javier Pérez Jiménez, Jefe de Medicina Interna del Hospital "Santa María de El Puerto". Los restos mortales del poeta han sido incinerados, siguiendo los expresos deseos del poeta, en el cementerio de Chiclana de la Frontera (Cádiz), para más tarde ser despedido por los vecinos de Santa María con un solemne homenaje que se le ha rendido en el Monasterio de la Victoria. Las palabras más emotivas han sido sin duda las de su hija Aitana: "todos pensábamos que iba a vivir hasta el año 2015, como él aseguró en muchas ocasiones: no ha vivido hasta el año 2015, vivirá por toda la eternidad". Entre los premios que se le concedieron destacan el Nacional de Teatro y el Cervantes. Poeta, pintor, dramaturgo, político, historiador de su época, biógrafo de Lorca, Dalí, Buñuel, Aleixandre, y de sí mismo en “Las arboledas perdidas”, entre su amplia obra literaria sobresalen “Canciones de Altarir”, “La amnte”, “El alba del alhelí”, “Consignas”, “Capital de la Gloria”, “Entre el clavel y la espada”, “Pleamar”, “A la pintura”, “Baladas” y “Canciones del Paraná”, y especialmente, “Marinero en tierra”, “Sobre los ángeles” y “Baladas y canciones del Paraná”, obras consagradas para siempre a la memoria de la lengua y la cultura hispanas. ¡Descansa en paz, compañero!
|
jueves, 28 de febrero de 2008
federico garcia lorca
(Fuente Vaqueros, España, 1898 - Víznar, id., 1936) Poeta y dramaturgo español. Los primeros años de la infancia de Federico García Lorca transcurrieron en el ambiente rural de su pequeño pueblo granadino, para después ir a estudiar a un colegio de Almería.
Continuó sus estudios superiores en la Universidad de Granada: estudió filosofía y letras y se licenció en derecho. En la universidad hizo amistad con Manuel de Falla, quien ejerció una gran influencia en él, transmitiéndole su amor por el folclore y lo popular.

Federico García Lorca a los 18 años
A partir de 1919, se instaló en Madrid, en la Residencia de Estudiantes, donde conoció a Juan Ramón Jiménez y a Machado, y trabó amistad con poetas de su generación y artistas como Buñuel o Dalí. En este ambiente, Lorca se dedicó con pasión no sólo a la poesía, sino también a la música y el dibujo, y empezó a interesarse por el teatro. Sin embargo, su primera pieza teatral, El maleficio de la mariposa, fue un fracaso.
En 1921 publicó su primera obra en verso, Libro de poemas, con la cual, a pesar de acusar las influencias románticas y modernistas, consiguió llamar la atención. Sin embargo, el reconocimiento y el éxito literario de Federico García Lorca llegó con la publicación, en 1927, de Canciones y, sobre todo, con las aplaudidas y continuadas representaciones en Madrid de Mariana Pineda, drama patriótico.
Entre 1921 y 1924, al mismo tiempo que trabajaba en Canciones, escribió una obra basada en el folclore andaluz, el Poema del cante jondo (publicado en 1931), un libro ya más unitario y madurado, con el que experimenta por primera vez lo que será un rasgo característico de su poética: la identificación con lo popular y su posterior estilización culta, y que llevó a su plena madurez con el Romancero gitano (1928), que obtuvo un éxito inmediato. En él se funden lo popular y lo culto para cantar al pueblo perseguido de los gitanos, personajes marginales marcados por un trágico destino. Formalmente, Lorca consiguió un lenguaje personal, inconfundible, que reside en la asimilación de elementos y formas populares combinados con audaces metáforas, y con una estilización propia de las formas de poesía pura con que se etiquetó a su generación.
Tras este éxito, Lorca viajó a Nueva York, ciudad en la que residió como becario durante el curso 1929-1930. Las impresiones que la ciudad imprimió en su ánimo se materializaron en Poeta en Nueva York (publicada póstumamente en 1940), un canto angustiante, con ecos de denuncia social, contra la civilización urbana y mecanizada de hoy. Las formas tradicionales y populares de sus anteriores obras dejan paso en esta otra a visiones apocalípticas, hechas de imágenes ilógicas y oníricas, que entroncan con la corriente surrealista francesa, aunque siempre dentro de la poética personal de Lorca.
De nuevo en España, en 1932 Federico García Lorca fue nombrado director de La Barraca, compañía de teatro universitario que se proponía llevar a los pueblos de Castilla el teatro clásico del Siglo de Oro. Su interés por el teatro, tanto en su vertiente creativa como de difusión, responde a una progresiva evolución hacia lo colectivo y un afán por llegar de la forma más directa posible al pueblo. Así, los últimos años de su vida los consagró al teatro, a excepción de dos libros de poesía: Diván del Tamarit, conjunto de poemas inspirados en la poesía arabigoandaluza, y el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (1936), hermosa elegía dedicada a su amigo torero, donde combina el tono popular con imágenes de filiación surrealista.

Federico García Lorca con la actriz Margarita Xirgu y
Cipriano Rivas en la presentación de Yerma (1934)
Las últimas obras de Federico García Lorca son piezas teatrales. Yerma (1934) es una verdadera tragedia al modo clásico, incluido el coro de lavanderas, con su corifeo que dialoga con la protagonista comentando la acción. Parecido es el asunto en Bodas de Sangre (1933), donde un suceso real inspiró el drama de una novia que huye tras su boda con un antiguo novio (Leonardo). La huida, llena de premoniciones, en la que la propia muerte aparece como personaje, presagia un final al que se viene aludiendo desde la primera escena y en el que ambos hombres se matarán, segando así la posibilidad de continuidad de la estirpe por ambas ramas y renovando la muerte del padre del novio a manos de la familia de Leonardo. De esta manera, la pasión y la autobúsqueda concluyen con la destrucción de todo el orden establecido.
viernes, 22 de febrero de 2008
biorafia de antonio machado

(1875-1939) Poeta español, nacido en Sevilla y muerto en Collioure (Francia). Antonio Machado estudió en Madrid en la Institución Libre de Enseñanza, en cuyo ambiente laico se formaría su talante liberal y su ancho humanismo.
Después de una estancia en París (1899 - 1902), en donde conocería y haría amistad con Oscar Wilde, Pío Baroja, Rubén Darío y Jean Moréas, obtuvo la cátedra de francés en el Instituto de Soria (1907).
En esta ciudad conocería a Leonor Izquierdo, con quien contrajo matrimonio en 1909. Logró una beca para estudiar en París, donde asistió a las clases del filósofo Bergson, pero una grave enfermedad contraída por su esposa les obligó a regresar. La muerte de su esposa, ocurrida en 1912 a muy temprana edad, llenaría al poeta de melancolía y motivaría versos de dolorido acento. Ese mismo año pasó al Instituto de Baeza.
En 1919 se trasladó a Segovia, donde debió de conocer a la Guiomar de sus poemas, ocupando el tema amoroso y erótico un lugar importante en sus Nuevas canciones (1924). De 1926 a 1932 presentó con su hermano Manuel varias comedias dramáticas. En 1931 se trasladó definitivamente al Instituto Calderón de Madrid.
En 1927 Antonio Machado había sido elegido miembro de la Academia Española y en 1936, al producirse el estallido de la Guerra Civil, se adhirió con entusiasmo al bando republicano. Cuando se trasladó a Valencia colaboró de forma asidua en la revista Hora de España, entonces tribuna del pensamiento democrático.
Antonio Machado
En 1939, con la derrota del ejército republicano, sale Machado de España rumbo a Francia como él había dicho en uno de sus versos: «ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar». Estuvo primero en un campo de refugiados españoles, hasta que la mediación de un grupo de intelectuales franceses (Cassou, Aragon, Malraux, Mauriac) hizo que el gobierno francés le trasladara a un hotelito de Collioure, donde se produciría poco después la muerte de la madre del poeta y la de él mismo con tres días de intervalo.
La poesía de Antonio Machado
Para considerar la obra de Antonio Machado en conjunto, conviene seguir la evolución de sus tres principales etapas, que en su sucesión expresan una excepcional aventura de reflexión en busca del sentido vital, no menos hermosa y fecunda por haber fracasado.
Ante todo, el libro Soledades, galerías y otros poemas, recogiendo su lírica entre 1899 y 1907, presenta una poesía todavía de signo romántico, subjetivista, explorando el fondo del alma del poeta en busca de su acento más sincero, aunque ya con sentido de la imposibilidad de tal empresa. En rigor, tal pretensión de autenticidad a ultranza acabaría con la posibilidad de hacer versos: Antonio Machado, sin embargo, puede hacerlos gracias a que utiliza formas populares de su tierra sevillana que nombran, respecticamente, la situación anímica del poeta y uno de sus grandes símbolos, las «galerías», los corredores internos de su espíritu y de sus sueños.
Además, el poeta, para evitar el monólogo, establece diálogos con sus propios símbolos -la fuente, la primavera, la noche, etc.-, hasta llegar siempre al fondo de su búsqueda: el alma se escapa ante sí misma, no sólo porque se la lleva la corriente del tiempo, desgranada en días de ayer, sino también porque el fondo último del Yo resulta inaprehensible y se esquiva y se enajena cuando lo quiere captar la conciencia. Así lo expresa una de las poesías claves del libro: aquella en que el poeta pregunta a la Noche dónde está «su secreto», la raíz desde donde sus lágrimas pueden ser de veras suyas. Pero la Noche responde al poeta que ella tampoco lo sabe: al asomarse al fondo del alma del poeta, le ha hallado siempre «vagando en un borroso laberinto de espejos».
Agotado este intento, Antonio Machado desarrolla la segunda etapa de su obra y de su experiencia espiritual en abierto contraste con la primera. El libro Campos de Castilla (1912) centra esta nueva actitud de entrega a la objetividad del mundo externo, sobre todo en el gran símbolo del paisaje de Castilla. El poeta, desengañado de la pretensión de hallar dentro de sí mismo la verdad, se vuelve ardientemente hacia la visión realista de las cosas, y ahora busca insertarse con la tradición popular, no ya de la canción andaluza, sino del viejo Romancero castellano, como modelo de creación de «poemas de lo eterno humano».
Más aún: en esto se siente Antonio Machado precursor de una nueva época del sentir de la humanidad, extinguido ya el presuntuoso egoísmo de la lírica individualista del siglo XIX: «Amo mucho más la edad que se avecina y a los poetas que han de surgir cuando una tarea común apasione las almas.» Abundan en esta colección de poesías las de tema descriptivo, de entrañable intimidad con el paisaje castellano y, en ocasiones, con profunda preocupación por los problemas nacionales e históricos: la culminación de la tendencia que anima este libro, aunque no de su logro en la calidad, la tenemos en el largo romance La tierra de Alvargonzález, donde el poeta toma la crónica de un crimen pueblerino convirtiéndolo en leyenda lírica y en visión emocionada de los campos de Castilla.
Pero también se quiebra la esperanza del poeta, en esta etapa, de salir de su subjetivismo y, tomando contacto con las cosas y las gentes, quedar incluso abierto al Dios con que soñaba y a quien siempre iba «buscando entre la niebla». En coincidencia significativa, que rebasa la ocasión anecdótica, la muerte rompe entonces su matrimonio, que era la encarnación viva de su mejor esperanza humana. Castilla había sido también para él el hallazgo del amor; el profesor de francés del Instituto de Soria se había casado con una muchachita, sencillamente provinciana, que muere tres años más tarde. Y su desaparición es el símbolo del hundimiento en la gran empresa espiritual de Antonio Machado que, recaído en su soledad y su subjetividad, se vuelve gradualmente un pensador tan profundo como crítico, tan positivo y esperanzador para los demás como escéptico y desesperanzador para sí mismo.
El libro Nuevas canciones (1917-30) forma la transición hacia la etapa final de la obra de Antonio Machado, en parte prolongando temas y formas de Campos de Castilla, en parte volviendo a usar las formas del «cante hondo», pero ahora con un sentido más teórico que lírico, a modo de sentencias de honda filosofía, aparentemente sencillas, pero cargadas, sin embargo, de inagotable alcance reflexivo.
Comienza a predominar en su actividad la prosa sobre el verso. Primero son los apuntes de «arte poética» de su imaginario autor Juan de Mairena: luego, en 1936, será todo un libro bajo el nombre de este personaje apócrifo, seguido de unos cuantos inolvidables ensayos -sobre Heidegger, sobre la guerra, sobre Alemania...-. Pero ya los primeros pensamientos atribuidos a Mairena son algo más que teorización crítica sobre la propia poesía: Mairena, a su vez, alude a otro mítico autor, Abel Martín, que habría escrito una importante obra filosófica, cuyo resumen permite a Antonio Machado exponer, en forma irónica y sin comprometerse técnicamente con la filosofía, lo más hondo de su experiencia de pensador: el Ser, según Martín, tiende a desdoblarse, a ir a «lo Otro» -eso es el amor, en sentido metafísico-, pero ese «Otro» resulta en definitiva un espejismo, un nuevo encuentro con el mismo punto de partida.
viernes, 25 de enero de 2008
biografia de becquer!!!

viernes, 18 de enero de 2008
biografia de lope de vega
